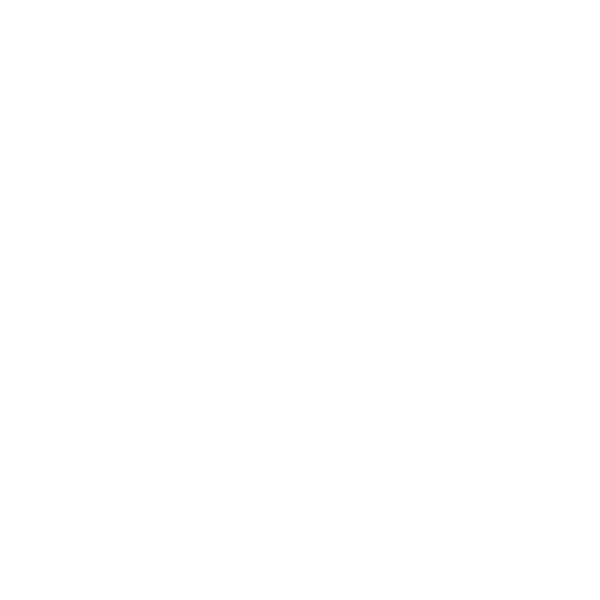Observatorio
Casym
Observatorio del audio,
el sonido y la música grabada cordobesa.
El observatorio es una iniciativa desarrollada por Casym para la producción de datos e información sobre la actividad musical de la provincia de Córdoba.
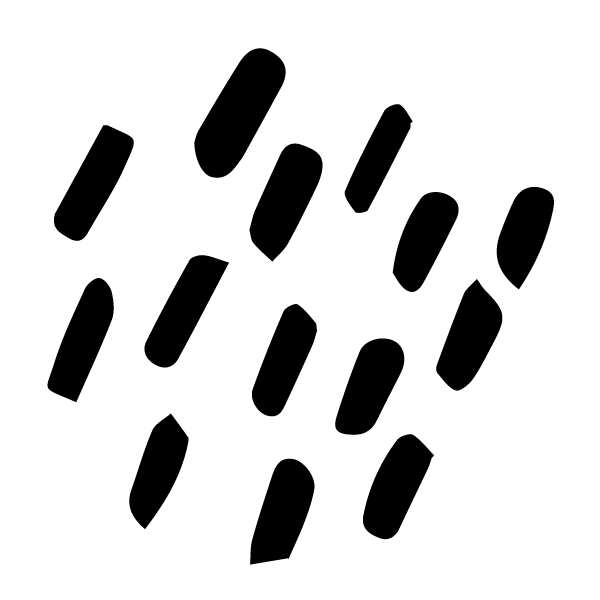
El rol estratégico de los sellos discográficos en el desarrollo sostenible de la música en Córdoba
Marzo, 2025
Córdoba, Argentina
Este informe analiza el impacto positivo del desarrollo de sellos discográficos locales en la provincia de Córdoba, abordando su rol como unidades de gestión editorial, fonográfica y artística. Examina la evolución histórica del sector, el contexto, el impacto económico de la producción fonográfica, y propone estrategias para fortalecer el ecosistema musical cordobés, garantizar su sostenibilidad y proyectarlo en mercados nacionales e internacionales.
1. Introducción: Proliferación, paradoja
y necesidad de organización
Desde hace más de una década, la provincia de Córdoba registra una intensa proliferación de producciones fonográficas independientes, con una estimación anual de entre 2.000 y 3.000 fonogramas nuevos. Esta vitalidad creativa, aunque notable, presenta una doble paradoja: por un lado, una parte significativa de estas producciones no alcanza los estándares de calidad indispensables para su circulación profesional, ya sea en el plano editorial (registro de obras), fonográfico (inscripción del máster) o contractual (licencias y acuerdos de comercialización); por otro, la liquidez y accesibilidad del entorno digital ha favorecido la democratización de la producción de música grabada, pero sin garantizar su formalización legal, su correcta inscripción ni su aprovechamiento comercial.
En este contexto, el desarrollo de sellos discográficos locales se configura como una estrategia decisiva para ordenar y fortalecer el aparato productivo de la música grabada, estandarizar procesos de producción y registro, profesionalizar a artistas y equipos técnicos, formalizar catálogos de obras y fonogramas, y generar retornos económicos sostenibles mediante la comercialización, circulación y exportación de productos musicales.
Con base en las estimaciones del Observatorio CASYM, más del 90% de las producciones fonográficas cordobesas son independientes y autogestionadas, y de ese universo, más del 80% no alcanza los estándares de calidad internacional. Considerando un promedio anual de 3.000 fonogramas producidos en la provincia, alrededor de 2.700 (90%) corresponden a producciones independientes, de las cuales aproximadamente 2.160 (80%) carecen de requisitos técnicos y administrativos fundamentales, como la asignación de códigos ISWC (identificación de obras), ISRC (identificación de grabaciones) o EAN/UPC (identificación comercial). Los 300 fonogramas restantes tienen algún vínculo contractual con un sello discográfico, aunque en muchos casos tampoco cumplen plenamente con estos estándares, lo que limita su inserción profesional en mercados nacionales e internacionales.
Estos indicadores impactan de manera directa en la sostenibilidad de la actividad musical local, reduciendo su capacidad para generar productos competitivos en el mercado y, en consecuencia, restringiendo el acceso a retornos económicos, atracción de inversiones y oportunidades de financiamiento. La ausencia de estandarización limita no solo la circulación y comercialización de las obras, sino también su potencial para integrarse a cadenas de valor nacionales e internacionales que podrían fortalecer el aparato productivo de la música cordobesa.
2. El sello discográfico como unidad de gestión editorial,
fonográfica y musical
Los sellos no deben ser confundidos con las majors o holdings globales, cuya lógica de funcionamiento está orientada principalmente a maximizar ganancias y concentrar derechos para beneficio propio, operando a gran escala y priorizando catálogos con potencial de rentabilidad inmediata en mercados masivos. Este modelo, altamente centralizado, tiende a homogeneizar la oferta cultural y a reducir la diversidad artística, concentrando la toma de decisiones fuera de los territorios donde la música es producida.
Por el contrario, los sellos discográficos locales se constituyen como emprendimientos culturales y unidades productivas de proximidad, con un fuerte anclaje territorial y una identidad estrechamente vinculada a las escenas y comunidades donde operan. Su lógica es colaborativa, inclusiva y sostenible, buscando no solo la viabilidad económica propia, sino también el fortalecimiento del ecosistema musical cordobés en su conjunto. Esto implica reinvertir en nuevas producciones, acompañar el desarrollo de artistas emergentes, preservar la diversidad cultural y articular redes con otros actores locales —estudios, productores, editoriales, salas de concierto— para generar un entramado productivo más sólido y resiliente.
En este sentido, mientras las majors reproducen un esquema extractivo y globalizado, los sellos cordobeses operan como motores de desarrollo sectorial, aportando a la construcción de una industria musical diversificada, profesional y arraigada en su contexto cultural.
En la actualidad, el sello discográfico debe ser comprendido como una unidad integral de gestión editorial y discográfica que organiza la producción, promoción, circulación, comercialización y conservación de los productos musicales, representando los intereses del ecosistema musical local. Tal como sostiene el Observatorio Latinoamericano de Música Independiente (OLMI), los sellos son «sistemas organizativos de la independencia» que permiten estructurar un ecosistema de producción musical autónomo, profesional y competitivo.
Estas unidades cumplen funciones esenciales que van desde la curaduría estética y la legitimidad simbólica de los catálogos, hasta la formalización legal de obras y fonogramas mediante su registro en organismos como DNDA, SADAIC, CAPIF, GS1 y la adopción de estándares ISO. También asumen la administración contractual —en sus modalidades editorial, fonográfica y de licencia—, el posicionamiento y la circulación de la música en mercados locales, nacionales e internacionales, y el acceso a plataformas de monetización global a través de redes como MERLIN y WIN. De este modo, los sellos contribuyen a posicionar al aparato productivo local como una microeconomía sólida y un mercado interno activo, capaz de generar valor económico, cultural y social de manera sostenible.
Como señala Néstor García Canclini en «Culturas híbridas» (1990), el entrecruzamiento de prácticas artísticas, jurídicas y económicas da lugar a formas culturales que requieren estructuras organizativas propias. En este sentido, los sellos locales encarnan esa hibridez al integrar lo artístico, lo comercial y lo territorial.
3. Democratización tecnológica
vs. estandarización de calidad
3.1. Periodo 2000–2010:
Autogestión e informalidad
Antes de la sanción de la Ley Nacional de la Música, la escena independiente argentina se sostenía sobre una lógica autogestiva, frecuentemente marcada por la precariedad, la falta de acceso a información especializada, a saberes técnicos y a los medios y mecanismos necesarios para producir en condiciones profesionales. La ausencia de marcos legales, fondos de fomento, instancias de capacitación técnica y criterios de calidad estandarizados dio lugar a una escena vibrante en lo creativo, pero desarticulada en lo productivo. En este contexto, muchas obras circulaban sin registro, sin contratos, sin códigos de identificación y, por lo tanto, sin acceso a los derechos de autor o conexos que garantizan su protección y monetización.
3.2. Periodo 2010–2020:
INAMU, tecnología y nuevas lógicas
La creación del Instituto Nacional de la Música (INAMU) en 2013, el surgimiento de organizaciones de músicos independientes, la irrupción de tecnologías de grabación casera, la persistencia de la edición de discos físicos, el inicio de la distribución digital y el creciente acceso a información sobre derechos de autor y conexos, sumados a la transferencia de experiencias acumuladas en décadas anteriores, marcaron un punto de inflexión en el ecosistema musical argentino. Estos factores ampliaron la base de producción, facilitaron el acceso a la grabación y multiplicaron el volumen de producciones fonográficas en todo el país, dando lugar a un movimiento musical independiente de alcance nacional.
Sin embargo, esta proliferación de discos puso en evidencia la necesidad de un ordenamiento productivo que permitiera dar el salto hacia una nueva etapa. La independencia entendida como autosuficiencia, combinada con un incremento sin precedentes de la oferta fonográfica y la saturación de la demanda en un contexto de lógicas digitales, dificultó el surgimiento de sellos capaces de articular esta producción con estrategias editoriales y comerciales. Como consecuencia, numerosas obras y fonogramas permanecieron invisibilizados o sin generar retorno económico.
En este escenario, los sellos discográficos locales habrían actuado como garantes de calidad técnica y editorial, articuladores de derechos y promotores de estrategias de inserción en el mercado, además de generadores de valor económico, político y simbólico para los ecosistemas musicales provinciales. Tal como afirma Simon Frith en Performing Rites (1996), “el valor de la música no está solo en el sonido, sino en los contextos que le otorgan sentido y legitimidad”. En este sentido, los sellos constituyen verdaderos espacios de valorización cultural y económica para el desarrollo fonográfico sostenible.
3.3. Periodo 2020–2030:
Sellos y desarrollo sostenible
La década actual está marcada por el impacto de la pandemia, la consolidación de la era digital, la creciente concentración del mercado en manos de empresas transnacionales y el surgimiento de un incipiente regionalismo como estrategia de protección y fortalecimiento de los sistemas productivos locales. En este contexto, la multiplicidad de producciones fonográficas independientes que se publican anualmente —en gran parte sin cumplir con los estándares mínimos de registro, calidad técnica y formalización— evidencia las asimetrías estructurales del mercado global.
Frente a este escenario, los sellos discográficos locales se posicionan como herramientas estratégicas para ordenar, organizar y potenciar la productividad del sistema fonográfico cordobés, evitando que la edición de productos musicales se reduzca a un mero medio para alimentar el consumo en plataformas y herramientas extranjeras sin generar beneficios reales para el ecosistema local.
La presente década está signada por la necesidad urgente de impulsar la creación y fortalecimiento de sellos discográficos que garanticen la producción local bajo estándares de calidad internacional, asegurando que ésta se convierta en un pilar estructural del ecosistema musical de la provincia y en una fuente de sostenibilidad económica, cultural y simbólica a largo plazo.
Conclusión
El recorrido histórico de las últimas tres décadas evidencia que, sin estructuras organizativas sólidas, la producción musical cordobesa tiende a dispersarse y perder oportunidades de desarrollo. El período 2000–2010 mostró una escena creativa pero desorganizada; 2010–2020 amplió la producción pero sin resolver el problema del mercado y la economía interna; y 2020–2030 enfrenta el desafío de transformar la abundancia de producciones independientes en un sistema sostenible capaz de competir en un mercado global concentrado.
Como señala David Hesmondhalgh en The Cultural Industries (2013): “La organización colectiva y la gestión profesional de los bienes culturales son las que permiten que las expresiones creativas se sostengan, se multipliquen y alcancen un impacto real en la sociedad”. En este marco, los sellos discográficos locales no son un lujo, sino una condición de posibilidad para garantizar la calidad, formalización y proyección de las obras, y para que la producción musical cordobesa se convierta en un motor económico, cultural y simbólico del territorio.
4. Impacto económico
y organización del aparato productivo
La estimación de entre 2.000 y 3.000 fonogramas nuevos por año en la provincia de Córdoba revela una capacidad de generación de contenido notable. Sin embargo, solo una fracción de estas obras se encuentra registrada correctamente, monetizada y con potencial real de exportación.
En promedio, el costo de producción de un fonograma ronda los 1.000 dólares, considerando composición, producción musical, grabación, mezcla, masterización, distribución y acciones básicas de comercialización. Esto significa que, con un volumen anual estimado de 3.000 fonogramas, la industria musical cordobesa moviliza alrededor de 3 millones de dólares por año en inversión directa. No obstante, los retornos económicos son limitados debido a la alta informalidad que caracteriza al aparato productivo: obras sin registro, fonogramas sin códigos ISRC, catálogos sin contratos editoriales o fonográficos y estrategias de distribución poco estructuradas.
En este contexto, los sellos discográficos locales son unidades clave para formalizar y optimizar el valor económico de la producción musical. Su intervención ordena la masa productiva mediante:
- Estructuración de catálogos con criterios editoriales y de mercado.
- Gestión de registros legales en DNDA, SADAIC, CAPIF, GS1 y adopción de estándares internacionales (ISO, ISWC, ISRC, EAN/UPC).
- Establecimiento de contratos claros (editoriales, fonográficos, de licencia).
- Planificación estratégica de comunicación, distribución y comercialización.
La acción de los sellos repercute directamente en:
- Incremento de la recaudación por derechos autorales y conexos.
- Mejora de la monetización digital (streaming, licencias, sincronizaciones).
- Inserción de fonogramas en mercados nacionales e internacionales.
- Ampliación de audiencias y profesionalización de las marcas artísticas.
Como sostiene David Hesmondhalgh (2013), las industrias culturales deben entenderse como espacios de producción económica y de sentidos, donde la organización institucional —en este caso, los sellos discográficos locales— convierte los bienes simbólicos en bienes económicos sostenibles. La existencia de un ecosistema de sellos cordobeses consolida un aparato productivo robusto, con efectos multiplicadores sobre toda la economía creativa: compositores, productores musicales, estudios de grabación, técnicos, mánagers, editoriales, agencias y medios de comunicación forman parte de una cadena de valor dinamizada por la acción de los sellos.
5. Productos musicales:
del fonograma a la exportación
Los sellos discográficos locales no se limitan a la publicación de fonogramas; su función abarca una diversidad de productos musicales que integran y amplían la cadena de valor de la industria. Entre ellos se incluyen:
- Videogramas (videoclips, registros de conciertos, documentales musicales).
- Obras editoriales (partituras, cancioneros, libros sobre procesos creativos y discografías).
- Materiales aptos para sincronización audiovisual (música para series, cine, publicidad, videojuegos, podcasts y entornos inmersivos).
- Formatos especiales (álbumes en vinilo, ediciones deluxe con material gráfico y fotográfico, box sets).
Estos productos no solo incrementan el valor cultural y económico del catálogo, sino que también diversifican las fuentes de ingreso para todo el entramado productivo cordobés. Para que los productos musicales sean explotables en términos comerciales, es imprescindible la figura del sello como articulador de acuerdos, alianzas y representación de un catálogo de obras, fonogramas y artistas que deben cumplir previamente con las exigencias internacionales.
Los sellos discográficos locales, frente a una dispersión fonográfica independiente, son la herramienta sectorial que garantiza que los productos musicales (editorial, fonográfico, videográfico, sincronización) estén registrados y formalizados ante los organismos correspondientes (DNDA, SADAIC, CAPIF, GS1) y mediante la asignación de códigos normalizados (ISWC, ISRC, EAN/UPC), cuenten con contratos claros que definan los porcentajes de ingresos, licencias, derechos de explotación y alcances territoriales, y se integren a estrategias de circulación específicas para cada tipo de producto, contemplando tanto el mercado local como el internacional.
Los sellos cumplen un rol central como articuladores de estos procesos, integrando el trabajo de artistas, productores, editores, diseñadores, distribuidores y gestores de derechos. Su acción asegura que cada producto musical —ya sea un álbum digital, un vinilo coleccionable, una banda sonora para cine o una partitura publicada— se inserte en circuitos de comercialización profesionalizados.
Tal como señala Néstor García Canclini en Culturas híbridas (1990), “la circulación de bienes culturales en múltiples formatos amplía su significado, su valor y su capacidad de integrarse a redes más amplias de producción y consumo”. Los sellos, al diversificar productos y mercados, convierten esa potencialidad en realidad tangible. Gracias a esta articulación, la música cordobesa trasciende el ámbito local y se posiciona como un activo económico exportable, capaz de competir en mercados internacionales y de generar retornos económicos sostenibles.
6. Contratos discográficos
como motores de formalización y crecimiento
Fruto de las malas experiencias de numerosos artistas con sellos discográficos transnacionales —caracterizadas por contratos abusivos, cláusulas leoninas y desbalances en la distribución de beneficios—, la figura del contrato ha gozado históricamente de mala reputación dentro del sector musical. Sin embargo, es fundamental comprender que, en esencia, un contrato es un acuerdo entre partes destinado a alcanzar un objetivo común, y que, en contextos de desarrollo local, puede convertirse en una herramienta de empoderamiento y fortalecimiento colectivo.
Para transformar y consolidar una economía musical local sólida, es imprescindible institucionalizar los acuerdos mediante contratos claros y transparentes. Desde una perspectiva productiva, el contrato no solo regula las relaciones comerciales y creativas, sino que garantiza la sostenibilidad de los productos musicales y, con ello, el desarrollo integral del ecosistema.
En este sentido, la celebración de contratos editoriales, fonográficos y de licencia entre artistas y sellos discográficos locales resulta clave para:
- Asegurar ingresos regulares y previsibles a los creadores.
- Clarificar derechos, responsabilidades y alcances territoriales.
- Facilitar el acceso a plataformas de monetización y distribución global.
- Habilitar la postulación a premios nacionales e internacionales que exigen formalización legal (como los Gardel o los Latin Grammy).
- Garantizar condiciones de competitividad frente a la oferta externa.
La ausencia de contratos deja a muchas obras y fonogramas fuera de las estructuras de distribución, comercialización y exportación, evidenciando las limitaciones de la independencia entendida como aislamiento o “autosuficiencia extrema”.
Tal como afirma Richard Caves en Creative Industries (2000): “La estructura contractual es la que transforma la creatividad en actividad económica sostenible, porque establece las reglas que permiten que el arte se convierta en mercado sin sacrificar su valor cultural”. En el caso cordobés, asumir esta perspectiva es esencial para que la música local deje de ser un producto efímero y se convierta en un activo duradero y competitivo.
El sello discográfico local, como unidad de gestión contractual, ofrece a los artistas emergentes y consolidados un marco de profesionalización que permite que sus obras circulen con legitimidad legal, reconocimiento cultural y proyección de mercado. El contrato, lejos de ser un obstáculo, es una herramienta estratégica para potenciar el valor económico y simbólico de las obras, fonogramas, videogramas y productos editoriales, abriendo nuevas condiciones de posibilidad para el desarrollo del sector.
7. Sellos discográficos locales
y redes de articulación internacional
El fenómeno de los sellos discográficos locales es una realidad presente en múltiples ciudades y territorios del mundo. En un contexto marcado por la distribución y consumo digital, la concentración del mercado en pocas empresas transnacionales y las profundas asimetrías en el reparto de ingresos, los sellos discográficos (independientes) han emergido como actores estratégicos para sostener la diversidad cultural y fortalecer los ecosistemas musicales locales.
Lejos de operar de forma aislada, estos sellos se articulan y organizan en redes, asociaciones y plataformas de cooperación que les permiten aumentar su capacidad de negociación, compartir recursos y desarrollar políticas sectoriales comunes. La vinculación de los sellos cordobeses con estas redes es fundamental para internacionalizar sus catálogos, garantizar la circulación global de su producción y acceder a retornos justos en la economía digital.
En Córdoba, si bien existen y han existido experiencias discográficas en formato de sello —como Discos del Bosque, Ringo Discos, Upa o Mocena, entre otras—, la mayoría no ha logrado alcanzar estándares internacionales en términos de registro, formalización y distribución. Su labor se ha concentrado principalmente en funcionar como plataformas de producción y difusión colectiva, surgidas para hacer frente a las dificultades estructurales y limitaciones del contexto local, más que como unidades integrales de gestión editorial y comercial con proyección internacional.
En Argentina, la ASIAR (Asociación de Sellos Independientes de Argentina) agrupa a sellos pequeños, locales o de nicho, con el propósito de potenciar su competitividad, promover instancias de capacitación, generar alianzas estratégicas y defender los intereses del sector frente a los desafíos del mercado.
Como señala Keith Negus en Music Genres and Corporate Cultures (1999): “Las redes de colaboración entre sellos independientes no sólo garantizan la supervivencia frente a las corporaciones, sino que construyen espacios de circulación cultural donde la música adquiere significados y públicos que las lógicas del mainstream jamás podrían reproducir”. En este sentido, la articulación internacional de los sellos cordobeses no es solo una oportunidad estratégica, sino una condición necesaria para su sostenibilidad y proyección.
A nivel regional, el OLMI (Observatorio Latinoamericano de Música Independiente) subraya el papel de los sellos como mediadores culturales, económicos y simbólicos, capaces de equilibrar la relación entre creación artística y mercado.
En el plano internacional, la WIN (Worldwide Independent Network) impulsa buenas prácticas, promueve la transparencia y fortalece las redes independientes a escala global, mientras que MERLIN actúa como una central de licencias globales para sellos independientes, negociando con plataformas digitales para asegurar condiciones equitativas y retornos más justos.
8. Diferencias entre los modelos locales
y la industria mainstream
Los sellos discográficos locales no reproducen la lógica extractivista de las grandes compañías multinacionales (majors), cuya prioridad suele ser maximizar el beneficio económico a corto plazo, centralizando la toma de decisiones y controlando catálogos con criterios basados en la rentabilidad inmediata.
Como afirma Naomi Klein en No Logo (1999), “la resistencia a los modelos de concentración económica en la cultura requiere estructuras alternativas que valoren lo local, lo diverso y lo colaborativo”. En este sentido, los sellos independientes encarnan una respuesta estratégica frente a la homogeneización del mercado global, ofreciendo un modelo de gestión que protege la soberanía cultural y fomenta una economía musical más justa y equilibrada. Por ello, los sellos discográficos locales se fundamentan en principios y prácticas que apuntan al desarrollo sostenible del ecosistema musical:
- Participación colectiva y coproducción, involucrando a artistas, productores, técnicos y gestores en procesos de decisión y reparto de beneficios más equitativos.
- Territorialidad e identidad cultural, promoviendo repertorios y estéticas que reflejan las particularidades de la escena local y fortalecen la diversidad cultural.
- Compromiso con la sostenibilidad, reinvirtiendo en nuevas producciones, capacitaciones y circuitos de circulación para garantizar la continuidad del proyecto y el crecimiento del sector.
- Profesionalización sin alienación, adoptando estándares internacionales de calidad técnica, jurídica y comercial, pero sin imponer modelos que desplacen la identidad artística o las necesidades de las comunidades culturales a las que pertenecen.
Un modelo de desarrollo sostenible para el ecosistema musical cordobés requiere la creación y fortalecimiento de sellos discográficos locales que actúen como socios estratégicos de los artistas, articulando esfuerzos en beneficio de la producción y proyección de productos musicales en todas sus formas: editoriales, fonogramas, videogramas y sincronizaciones.
Tal como plantea Keith Negus en Music Genres and Corporate Cultures (1999), “los sellos independientes no solo producen música, sino que producen contextos para que esa música adquiera significado”. Bajo esta perspectiva, los sellos cordobeses no sólo editan fonogramas: construyen narrativas, fortalecen identidades y generan un entramado productivo que alimenta tanto la economía como la cultura local.
Frente a la concentración del mercado en manos del mainstream y las dinámicas globales que tienden a homogeneizar la oferta cultural, se vuelve imprescindible desarrollar estrategias integrales que fortalezcan la actividad fonográfica local, regional y nacional. Esto implica redefinir el concepto de sello discográfico, concibiéndolo no solo como una plataforma de publicación, sino como una unidad pedagógica, artística y productiva: capaz de formar, acompañar y profesionalizar a los artistas; de generar valor simbólico y económico; y de construir catálogos que fortalezcan la identidad cultural y la competitividad de la música cordobesa en el mercado nacional e internacional.
9. Conclusiones
y recomendaciones
La proliferación de fonogramas en Córdoba demanda con urgencia estructuras organizativas capaces de garantizar calidad, formalización y sostenibilidad. En este sentido, los sellos discográficos locales cumplen un rol insustituible: ordenan el aparato productivo, incrementan los retornos económicos, amplían las audiencias y fortalecen la identidad cultural.
No deben concebirse como simples miniaturas de las majors, sino como dispositivos culturales de desarrollo territorial, con la capacidad de articular producción, gestión y proyección internacional desde una lógica colaborativa y sostenible. Para ello, es esencial que compartan infraestructura, establezcan acuerdos comerciales y contractuales claros, y fortalezcan su articulación con redes internacionales.
Asimismo, es clave que los sellos confluyan en una herramienta de segundo grado —una entidad que los agrupe— para unificar metas y objetivos, optimizar recursos y alcanzar acuerdos estratégicos de mayor alcance, siempre en beneficio del ecosistema musical local.
Desde Casym impulsamos la creación y desarrollo de sellos discográficos locales con el fin de abarcar y potenciar todo el catálogo editorial y fonográfico provincial, diseñar estrategias conjuntas para el crecimiento del sector y garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Para ello proponemos:
- Crear un fondo provincial de fomento a sellos.
- Implementar incentivos fiscales y programas de capacitación para nuevas editoras.
- Establecer acuerdos de cooperación con redes internacionales como WIN y MERLIN.
- Promover el uso de la Norma ECC para la certificación de calidad.
- Integrar a los sellos como actores clave en la formulación de políticas públicas culturales.
Como recuerda David Hesmondhalgh en The Cultural Industries (2013): “La organización colectiva de las industrias culturales es esencial para que la creatividad no solo exista, sino que prospere y genere beneficios para las comunidades que la producen”.
Referencias bibliográficas
- Canclini, Néstor García. Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Grijalbo, 1990.
- Caves, Richard. Creative Industries: Contracts between Art and Commerce. Harvard University Press, 2000.
- Frith, Simon. Performing Rites: On the Value of Popular Music. Harvard University Press, 1996.
- Hesmondhalgh, David. The Cultural Industries. SAGE, 2013.
- Klein, Naomi. No Logo. Knopf Canada, 1999.
- Negus, Keith. Music Genres and Corporate Cultures. Routledge, 1999.
- OLMI (Observatorio Latinoamericano de Música Independiente). Informes anuales, 2023.
- WIN (Worldwide Independent Network). WINTEL Report.
- MERLIN. Annual Members Report.
- ASIAR (Asociación de Sellos Independientes de Argentina). Documentos y comunicados institucionales.